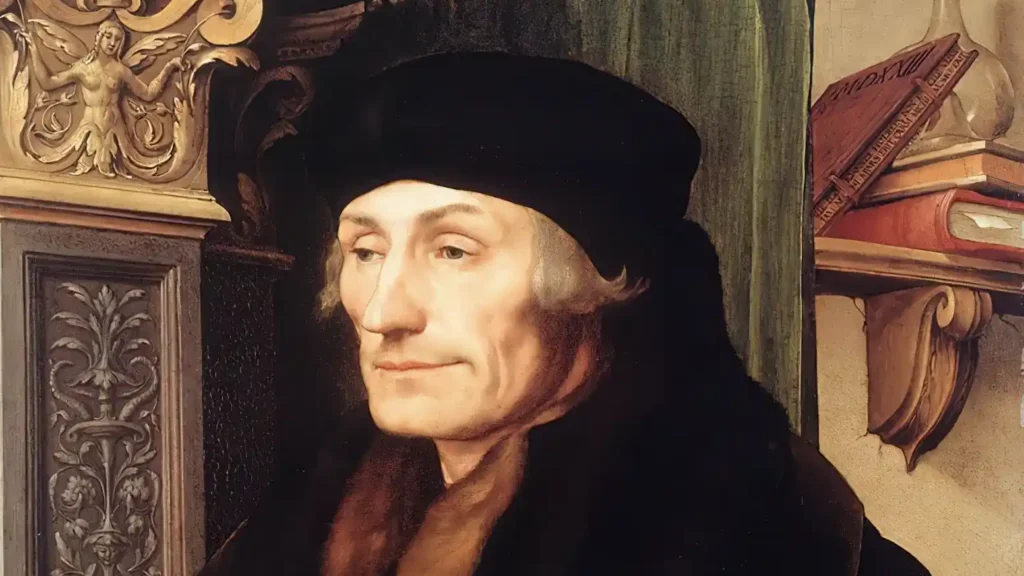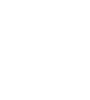Todo discurso científico no es más que una forma de discurso construido rigurosamente a partir de premisas asentadas en metáforas literarias. La neurociencia se ha acostumbrado a pensar en el cerebro humano como un hardware, y en el pensamiento como un software funcional. La medicina moderna nace de las especulaciones cartesianas del cuerpo como una gran máquina que funciona mecánicamente como bombas hidráulicas.
La economía concibe el sistema de precios como una gran “mano invisible”. La metáfora del nacimiento, crecimiento y muerte de organismos vivos inspiraría teorías históricas de ascenso y declive de civilizaciones, como la de Oswald Spengler. Las metáforas guían y orientan el conocimiento y el proceso de expansión del conocimiento humano. Los cambios de paradigmas y cosmovisiones son consecuencias de cambios en la manera en que interpretamos el mundo en el que estamos inmersos.
Metáfora e interpretación
Si la ciencia está llena de metáforas, más aún lo está la filosofía, un campo del saber que depende de una escala mayor de aquello que la Inteligencia Artificial difícilmente puede replicar bien: la capacidad humana de interpretar.
El discurso filosófico, entendido como un proceso de búsqueda de la unidad de la conciencia subjetiva en la unidad del conocimiento, tiene como uno de sus pilares la interpretación. Dicho de manera más clara, y aplicando otra metáfora, así como una partitura musical depende de un intérprete que la ejecute, el texto filosófico requiere ser “tocado” por un intérprete para poder decir algo sobre la realidad y la existencia, estableciendo un puente entre su vivencia subjetiva personal y el enunciado del texto.
Por eso la Filosofía es el punto de intersección articulador entre el discurso científico y el literario-poético. Todo rigorismo excesivo de la letra mata el espíritu filosófico; éste debe poseer como prerrogativa el ejercicio más pleno de su libertad creativa, con el fin de producir significaciones.
La metáfora del hombre como espejo del universo
Si interpretar es establecer puentes entre el mundo interior subjetivo y el exterior objetivo, esta conexión sólo es posible cuando se presupone otra metáfora poderosísima: la identidad profunda entre el ser humano y el mundo exterior. O, según el ideal neoplatónico, el alma humana como un “microcosmos”, o un universo en miniatura residente dentro de nosotros, que replica las mismas estructuras que rigen el funcionamiento de sistemas macro a escala cosmológica.
¿Un ejemplo concreto de ello? Tomemos el caso de lo ocurrido hace algunos meses aquí en España. El apagón energético afectó de lleno a los países de la Península Ibérica durante más de 10 horas en algunas localidades, impactando todo el sistema de telecomunicaciones, transporte y bancario, dejando a muchos sin acceso a elementos esenciales para la vida moderna. Galicia, región donde me encuentro, fue una de las últimas en restablecerse por completo, habiendo anochecido bajo la plena oscuridad de ciudades enteras, calles y catedrales apagadas.
Este evento singular lo tomé como una oportunidad: si todo está apagado, tal como el mundo hace siglos y milenios, ¿por qué no dar un paseo a oscuras por un parque con linterna –algo impensable en Brasil– y observar el cielo? No ese cielo tomado por la contaminación lumínica de las metrópolis, sino aquel completamente limpio, captado por observatorios en los parajes más remotos de la Tierra.
Un vasto mundo de constelaciones se abría ante el cielo despejado del Hemisferio Norte, permitiendo una visión privilegiada y única, que abría a los ojos modernos una nueva dimensión, semejante a como las civilizaciones antiguas comprendían e interpretaban el mundo. De un cielo cuya observación de fenómenos serviría de base para las primeras especulaciones sobre el destino y origen del cosmos.[1]
El sol se ocultaba en el parque, devorado por las montañas y la silueta de las catedrales. Mientras todo se oscurecía, vi con asombro el surgimiento gradual de los cuerpos planetarios y estelares. Primero la Luna, luego la estrella vespertina y Marte. Poco a poco, el cielo se llenaba de una vasta gama de constelaciones que escapaban a mis conocimientos astronómicos, transmitiendo una verdadera sensación vertiginosa de caos y pequeñez.
Tendemos a mapear ese caos con nombres, a establecer un orden. Dividimos el cielo en partes y sectores. Antropomorfizamos los cuerpos para hacerlos familiares. Transformamos masas astrales en toros, escorpiones, guerreros y dioses. Convertimos nubes de estrellas en una Vía Láctea. Dicho de otro modo, interpretamos el caos y le damos sentido.
Pues bien, tomando todo esto como punto de partida, mientras me veía absorto ante un cielo desconocido que se me revelaba, comprendí las profundas analogías existentes entre los cuerpos estelares y planetarios y la subjetividad humana, revelando cuán profunda es esta metáfora, tan presente entre psicoanalistas y filósofos: la de la subjetividad humana individual como un espejo que refleja todo un universo objetivo por dentro, con toda la perplejidad y oscuridad fascinante que evoca.
El “mapa del alma” como metáfora
Y al igual que las constelaciones y la Vía Láctea, nuestra individualidad subjetiva posee un gran mapa estelar con un conjunto de complejos. Los complejos son vórtices cargados de significado y fuerza psíquica, que acompañan nuestra vida interior y afectan (aunque nunca fatalísticamente) ciertos aspectos de nuestros sentimientos, deseos, voluntades y pensamientos.
El filósofo alemán Leibniz atribuiría un concepto similar para representar la subjetividad interior como un mapa espejo del mundo exterior: la mónada. Jung denominaría estos complejos estelares como arquetipos simbólicos, localidades y sectores integrantes de una cartografía celeste, un “mapa del alma”.
Este mapa interior del alma individual posee una dimensión no sólo psicológica micro-humana, sino también cultural y social macro-humana, siendo identificada por Jung como participante del inconsciente colectivo. Constelaciones de símbolos inconscientes participan de una colectividad en la medida en que son compartidos en una cultura común dotada de lenguaje, intercambios y comunicaciones intersubjetivas. Constituyen así los grandes motores de un destino común colectivo de aspiraciones (y nuevamente, sin caer en el error del colectivismo determinista).
Piensa en un complejo materno, o en complejos de héroes. ¿Qué nos lleva al apego hacia cierta figura o personaje de una película o una obra, a querer emularlos? ¿Qué hace que ciertas personas sean tan atractivas y dotadas de poder carismático, en diversas esferas de la vida social y política, capaces de contagiar multitudes con un fuego que prende en un bosque de ramas secas? La fenomenología simbólica, desde Mircea Eliade, se dedica a responder a estos impactos de los símbolos y arquetipos en la estructuración de los valores de una cultura y una sociedad.
A nivel microindividual, los complejos arquetípicos moldean nuestro carácter y personalidad moral, constituyendo un verdadero mapa de las preferencias subjetivas[2] y aspiraciones personales de un individuo —dónde queremos llegar. Es en ese punto donde se sitúan nuestros ángeles y demonios, como verdaderos daemons (en el sentido empleado por Sócrates), que iluminan la conciencia terrenal.
La gran dificultad radica en que, muchas veces, no somos capaces de identificar plenamente esos complejos ni de tomar plena conciencia de ellos, lo que desconecta la máscara social de nuestro Ego consciente de esa fuente vital inconsciente. El psicoanálisis valora precisamente la búsqueda de esa unidad y conexión entre inconsciente y Ego consciente —un verdadero proceso de “mapeo del alma”, denominado por Jung individuación. Los desequilibrios afectivos surgen cuando un sujeto desconoce a sí mismo, inmerso en el miedo a un alma oscura que no consigue integrar en su conciencia, siendo incapaz de conferirle una unidad de sentido, interpretación y orden. Como el mapa de un cielo nocturno desconocido que provoca vértigo.
Si el desconocimiento de sí trae miedo, ansiedad e inseguridad, otro extremo es el apego obsesivo a ciertas localidades y vórtices del mapa del alma, siendo la identidad individual “absorbida” por determinados complejos —subyugada de manera similar a los becerros de oro del Pentateuco. Como si identificáramos esos complejos locales con el todo de la realidad, divinizándolos, a costa de una alienación psíquica que embrutece, debilita y desvitaliza. No vemos nada más allá de unos pocos complejos, como si nada más existiera —y todo lo demás, apagado. Un cielo nocturno sin brillo, como la contaminación lumínica de una metrópoli.
[1] La astronomía babilónica y el nacimiento de las matemáticas fueron altamente potenciados por este tipo de evento, integrando un conocimiento que vinculaba fenómenos del mundo terrenal y supraterrenal.
[2] La microeconomía se ha acostumbrado a pensar en las preferencias individuales como elementos “dados” de un mapa subjetivo de utilidad, sin preguntarse cómo surgen tales preferencias. Poco espacio ha ofrecido esta disciplina al campo del imaginario simbólico y a sus efectos sobre la formación de preferencias y la toma de decisiones racionales, debido en gran parte a los prejuicios neopositivistas heredados de Karl Popper. La teoría de los complejos arquetípicos del psicoanálisis podría, en gran medida, esclarecer un campo del conocimiento que sólo ahora comienza a abrirse a los aportes de la psicología, como se observa en el campo de la economía conductual.
Tiago Barreira es doctorando en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y licenciado en Economía por la Fundación Getulio Vargas Río (FGV-Río), consultor y analista de datos. Escribe regularmente sobre temas relacionados con Economía, Filosofía y Cultura.
- Tiago Barreirahttps://stellaitineris.com/es/author/tiago-barreira/
- Tiago Barreirahttps://stellaitineris.com/es/author/tiago-barreira/
- Tiago Barreirahttps://stellaitineris.com/es/author/tiago-barreira/
- Tiago Barreirahttps://stellaitineris.com/es/author/tiago-barreira/