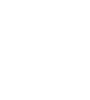En el firmamento literario del siglo XX, Marguerite Duras se figura como una constelación acaso inasible, a la vez central y periférica. Nacida en la entonces Indochina de 1914, en el seno de una familia francesa instalada en Saigón, la autora de El amante insufla en toda su producción artística la impronta de ese exilio originario: la totalidad de su obra estará constituida por un sentimiento de extranjería que sobrevuela su gramática, su a-narratividad y sus líneas temáticas.
Y es que Duras nos comparte su obsesión, acaso como Clarice Lispector, de abordar lo irreductible de la experiencia humana, allí donde el lenguaje no hace pie. Un balbuceo cargado de sabiduría sobre lo que se esconde en las entrañas del deseo, el amor, el duelo, la infancia, la muerte, el viaje.
Marguerite nos compartió su visión de mundo no solo en sus novelas, sino también en guiones de cine, obras de teatro, relatos y ensayos que escapan a la formulación de certezas, prefiriendo el retrato de una emocionalidad no del todo explicable, sino profunda e instintiva.
En La lluvia de verano, novela publicada en 1990 tras un largo silencio de la autora, esa poética alcanza una de sus formas más puras y también desconcertantes. “Los libros los encontraba el padre en los trenes suburbanos. Y también los encontraba al lado de la basura, como ofrecidos al paso después de los fallecimientos o mudanzas”. A través de esas líneas entramos en esta obra atípica, extraña, disonante y que retrata los núcleos de una infancia – momento del yo en bruto aún no condicionado por las instituciones- enmarcada en un grupo familiar inherentemente extranjero.
«Duras nos comparte su obsesión, acaso como Clarice Lispector, de abordar […] allí donde el lenguaje no hace pie. Un balbuceo cargado de sabiduría sobre lo que se esconde en las entrañas del deseo, el amor, el duelo, la infancia, la muerte, el viaje.«
Estado latente, fuera de la historia y del tiempo, la niñez en Duras interroga al mundo antes de nombrarlo. “Ernesto no sabía leer ni su edad, solo su nombre, debía tener entre 12 y 20 años”: a medida que avanzamos en la lectura, la noción de identidad tal como la conocemos deviene tembladeral. Duras problematiza la institución escolar y la vanidad intelectual, eclipsadas por la experiencia personal y un placer por el conocimiento que arrasa con todo y nos deja entonados, ebrios de juego.
Lo instintivo, lo autodidacta y lo pulsional mueven los hilos de esta novela corta de personajes errantes, en un devenir salvaje que tiene el gusto por la vida a flor de piel. Con el correr de las páginas nos encontramos ante la emocionalidad durasiana en su máxima expresión: las palabras naufragan ante lo innombrable de los afectos retratados. Los personajes van a intentar comprenderse entre sí hablando, pero ni ellos ni nosotros -lectores- alcanzamos a comprender siempre lo que ocurre.
El destruir y empezar de cero con el lenguaje como utopía hacen a esta narración que se resiste a los significados conclusivos. “En el centro de los libros de Duras hay una oquedad, un hoyo negro donde estarían el sentido y lo indecible nunca revelado” apuntó Fabienne Bradu en su desglose de la obra de Marguerite.
“Duras problematiza la institución escolar y la vanidad intelectual, eclipsadas por la experiencia personal y un placer por el conocimiento que arrasa con todo y nos deja entonados, ebrios de juego.”
La maestría de Duras consiste en rondar esa oquedad, acercarse peligrosamente a esta materia resistente al lenguaje, y -aunque no la penetre del todo- dejar esa oquedad visible y vibrante como una ausencia imprescindible para que surja el cerco de la escritura.
El francés Frédérique Lebelley apuntó que la escritura de Marguerite podría ser la cámara oscura de los negativos del álbum familiar. Desde nuestro aquí y ahora, con la reflexión en torno a las niñeces tan en la agenda, este libro nos invita a repensar los parámetros que rigen nuestras maneras de abordar las infancias.
Ya azotada por la enfermedad que seis años después la alejará de nuestro plano, Duras escribe esta novela que paradójicamente – ¿o justamente por eso? -rezuma lo que los franceses llaman joie de vivre. Así, leer La lluvia de verano reanima en los lectores aquella alegría innombrable de estar vivo, ese devenir liberado del engranaje del almanaque que todos hemos experimentado durante nuestros primeros años de vida: “Somos niños de una manera general, ¿se da cuenta?”, señala el eterno-niño Ernesto a su entrevistador.
El francés Gastón Bachelard habló de cómo el recuerdo puro carece realmente de fecha, teniendo en su lugar una estación asociada. Para el filósofo, la estación es la marca fundamental de los recuerdos. Todos los veranos de nuestra infancia -a pesar de que el verano se viva como una ofrenda siempre nueva, siempre fresca- darían así testimonio del “eterno verano”: esa estación total, inmóvil y perfecta, encarnada en la niñez.
Camila Besuschio
Camila Besuschio nació en Buenos Aires en los 90's y hoy se mueve entre España e Inglaterra. Es crítica literaria pero no critica, más bien lee para sentirse más una con el mundo.
- Camila Besuschio#molongui-disabled-link
- Camila Besuschio#molongui-disabled-link
- Camila Besuschio#molongui-disabled-link
- Camila Besuschio#molongui-disabled-link