
José Ortega y Gasset está considerado uno de los filósofos y sociólogos españoles más importantes del siglo XX. Sus reflexiones sobre los problemas a los que se enfrentaban la cultura y la sociedad españolas de su época, como la cuestión de la masificación social, siguen siendo de actualidad. A través de los conceptos clave de la sociología de Ortega, vemos cómo la sociedad española comparte muchas similitudes con la brasileña, manteniendo ambas los mismos rasgos de invertebración, fragmentación y resentimiento social impulsados por la masificación y el particularismo.
Tiago Barreira
José Ortega y Gasset (1883-1955) está considerado uno de los filósofos y sociólogos españoles más importantes del siglo XX y uno de los más leídos en lengua española. Como uno de los fundadores de la llamada Escuela de Madrid, escuela filosófica que contribuyó a la renovación intelectual de España a principios del siglo XX, su obra influiría en toda una nueva generación de filósofos del país, como Julián Marías y Xavier Zubiri.
Sus reflexiones sobre los problemas a los que se enfrentaban la cultura y la sociedad españolas de su época, como la cuestión de la masificación social y su vinculación con el auge de regímenes totalitarios como el comunismo y el fascismo, son también notorias y siguen siendo de actualidad. Además, las implicaciones de su pensamiento no se limitan territorialmente a los fenómenos sociales de España, sino que pueden extrapolarse a todo el mundo iberoamericano, incluido Brasil.
Tres de los conceptos clave de Ortega son fundamentales para entender su pensamiento sociológico y la sociedad iberoamericana: i) el concepto de hombre-masa; ii) el particularismo; iii) la invertebración. Los tres conceptos están íntimamente ligados entre sí, siendo el concepto de hombre-masa un caso específico de los fenómenos ligados a la idea de particularismo e invertebración, y es muy conveniente aclarar estos últimos para comprender mejor los primeros.
Particularismo en España
El problema del particularismo es abordado y detallado por Ortega y Gasset en su obra de 1921, La España invertebrada, que analiza la crisis social y política de la España de su tiempo. La obra fue escrita en un contexto histórico de gran fragmentación y crisis de identidad en la sociedad española. Los primeros años tras la Primera Guerra Mundial estuvieron marcados en España por la inestabilidad política y social, agravada por el estancamiento económico, el temor a la oleada bolchevique con la Revolución Rusa del 17, las huelgas obreras anarquistas y las amenazas de golpes militaristas, que culminaron con el ascenso del régimen autoritario de Miguel Primo de Rivera en 1923. A ello se sumaba el atraso económico endémico del país, cada vez más alejado de los países industrializados del norte de Europa (Inglaterra, Alemania y Francia). Y, por último, el país aún se enfrentaba a los escombros y la ruina de su imperio colonial americano, sufridos tras la humillante derrota en la guerra hispano-estadounidense de 1898. Ante este contexto de gran fracaso imperial, cultural y social, una nueva generación de pensadores españoles trató de reflexionar sobre los problemas y las causas principales de los problemas a los que se enfrentaba la sociedad española, con el fin de construir un nuevo proyecto cultural para la nación.
Es en este contexto de reflexión sobre el fracaso de España como nación donde Ortega encuentra el problema del particularismo como factor. El particularismo consiste en la idea de que los grupos sociales se asumen más importantes que el conjunto, cerrándose empáticamente a los sentimientos y demandas de su propio grupo[1]. El particularismo tiene un carácter altamente destructivo y antisocial, porque rechaza la idea de sociedad como interdependencia y cooperación entre grupos, creando núcleos de resentimiento y deseos mutuos de despojo social.
A través de esta sencilla idea, Ortega demuestra una gran capacidad para describir la complejidad de los fenómenos sociales y políticos españoles de principios del siglo XX. Ortega vio huellas de particularismo en el movimiento obrero, que en España fue peculiar por su contenido anarquista, a través del discurso sindical revolucionario de desprecio al conjunto productivo y de cooperación social con los capitalistas[2]. También vio rastros de particularismo en el militarismo español, que fue decisivo en los sucesivos golpes constitucionales del país en los siglos XIX y XX. En este caso, los militares creían que no necesitaban cooperar con los civiles. Y, por último, ve el particularismo en los movimientos separatistas del país, como los gallegos, catalanes y vascos, y su discurso de desprecio al conjunto nacional, creyendo que no necesitaban al resto de España.
Ortega encuentra los orígenes del particularismo en la historia de España, especialmente durante el agotamiento del Imperio español a partir del siglo XVII. España, que había encabezado un proyecto civilizatorio de expansión imperial, católico y multiétnico, basado en la unión de los reinos de Castilla y Aragón, vería como en los siglos posteriores al Siglo del Oro se tendía a una continua fragmentación y separatismo, al imponerse las decisiones centralizadoras de la corona de Castilla.
Ortega definió la característica principal de todo gran proyecto de poder imperial en la historia de la humanidad no como su imposición arbitraria e irracional por la fuerza[3], sino, en sus palabras, la proposición de un «sugestivo proyecto de vida en común». Detrás de todo imperio consolidado hay un ideal civilizatorio de cultura universal, un talento creador que lo mueve, inspira y legitima en relación con otras culturas[4], dándoles un nuevo sentido y dirección en relación con ese todo universal, sin que cada una de ellas pierda sus identidades y particularidades específicas. Para Ortega, el proyecto imperial consiste precisamente en esta dialéctica entre el centro y la periferia, cada uno ejerciendo fuerzas de atracción y repulsión sobre el otro. Y es de esta relación dialéctica de la que surge una síntesis final, de un todo enriquecido por las partes, al mismo tiempo que el todo y lo universal está presente en cada una de las partes[5].
En eso consistió exactamente, según Ortega, el Imperio Romano, cuyo impulso integrador irradió originariamente desde una rústica ciudadela en la península itálica[6], al tiempo que civilizaba y era civilizado por las regiones europeas conquistadas circundantes, hasta convertirse en el gran inspirador de la cultura occidental. Es también el mismo proceso que condujo al Imperio español, síntesis civilizatoria, étnica y cultural de diferentes culturas, orientales y occidentales, dispersas por el mundo, unificadas por la religión católica y la lengua española.
El proyecto de Imperio Español de los reyes católicos tenía precisamente este impulso integrador entre Oriente y Occidente. Desde la Península Ibérica, el Imperio se elevaría hacia la colonización de América y la región del Pacífico y Filipinas, considerado durante el reinado de Carlos V como «el imperio donde nunca se pone el sol». Beneficiándose del Tratado de Tordesillas, el contacto con los imperios orientales fue intenso en términos de intercambios comerciales, intelectuales y misioneros. El flujo comercial con China, Vietnam y Japón fue importante, acompañado de la instalación de misioneros dominicos y jesuitas en la región. Fue a través de los misioneros católicos españoles como se tradujeron y dieron a conocer al mundo occidental relevantes textos sagrados y filosóficos del confucianismo, el taoísmo y el budismo, inaugurando el estudio de la Sinología y de Asia oriental en Europa[7].
En definitiva, España se expandió por el mundo, desde Asia Oriental hasta América, con un ideal integrador de síntesis cultural, que Ortega identifica como la base de todo proyecto imperial. Sin embargo, sostiene también Ortega, este impulso integrador de los primeros siglos se perdió en los posteriores. Para la corona de Castilla, a partir del reinado de Felipe IV, a principios del siglo XVII, comenzó a perderse con la aparición del particularismo en las élites españolas. A partir de ese momento, en lugar de delegar el poder de forma representativa y descentralizada, y reunir a las élites regionales para tomar decisiones conjuntas, las élites madrileñas asumirían esta tarea en solitario. La expansión del Estado español, el absolutismo monárquico y su centralización política, todos ellos productos del continuo proceso de apropiación del imperio por parte de la aristocracia madrileña, fue la gran fuerza que impulsó la desintegración cultural del imperio.
Por tanto, la historia de la decadencia de la nación española, según Ortega, es la historia de su vasto proceso de desintegración promovido por el particularismo, al que también denomina «invertebración». Este proceso comenzó cuando la corona de Castilla adquirió un carácter más centralizador, expandiendo el estado absolutista, eliminando los poderes locales y apoderándose del conjunto. Las autoridades locales comenzaron entonces a rebelarse, impulsando el proceso de desintegración del Imperio en los siglos posteriores. Comenzó con Portugal, luego América, que se disolvió en el siglo XIX. Cuba se fue, Filipinas se fue con las guerras de Estados Unidos en 1898. Una vez finalizado su imperio colonial, la fragmentación continuó a principios del siglo XX, ya en el corazón de la Península Ibérica, con el estallido de los separatismos regionales en Cataluña y el País Vasco. Porque según Ortega, «cuando una sociedad se consume como víctima del particularismo, siempre puede decirse que el primero en mostrarse particularista fue precisamente el Poder Central»[8]. Y con ello resume la idea del particularismo: «Castilla hizo a España y Castilla la deshizo»[9].
Particularismo e invertebración
Ortega ve el problema social del particularismo no sólo como un fenómeno social aislado, sino vinculado al proceso más amplio de invertebración que ha sufrido España a lo largo de los siglos. Esta tendencia a la invertebración, según Ortega, aunque asociada al particularismo, no se limita en absoluto a su dimensión, ni es un producto de la época moderna, sino que tiene raíces más profundas y remotas que se encuentran en la propia formación cultural y social de España. La raíz más profunda de la invertebración de España, a la que dedica toda la segunda parte de su obra España Invertebrada, sería un defecto inscrito en el alma nacional: la aristofobia y el odio a lo mejor. Hay que subrayar que cuando Ortega habla de aristocracia y se opone a las masas, no está haciendo una lectura política, sino de psicología social, y encuentra esta misma fobia aristocrática tanto en el seno de la alta burguesía como en la élite sindical obrera.[10]
El origen de la aristofobia es atribuido por Ortega a la ausencia de feudalismo en España, de un feudalismo fuerte y vitalizado representado por los pueblos germánicos asentados en Francia, y no el ensayado por los decadentes visigodos en la península ibérica. Ortega retrotrae así los problemas del ser hispano a la Edad Media, y no sólo a la decadencia imperial de la Edad Moderna.[11] Ortega concluye entonces que «la rebelión de las masas, el odio a los mejores y la ausencia de los mejores, he ahí la verdadera razón del gran fracaso hispánico»[12]. Este pasaje, que se encuentra al final de España Invertebrada, sirvió de base para su posterior y más famosa obra, La rebelión de las masas, publicada en 1929, que exploraba uno de los conceptos más conocidos hoy en día del filósofo español: el hombre-masa.
El hombre-masa
En La Rebelión de las Masas, Ortega describe el proceso de decadencia de las instituciones democráticas modernas, profundizando aún más en la idea de aristofobia y odio a lo mejor elaborada en España invertebrada. La sociedad de masas sería una sociedad marcada por la nivelación de normas, valores y comportamientos que, legitimada por el igualitarismo democrático, amenazaría su propia permanencia y futuro. El hombre-masa, el señorito satisfecho, sería aquel que no tiene celo por el edificio civilizatorio de instituciones que sustenta y preserva la vida social de la que forma parte[13]. El hombre-masa, a través del discurso igualitario de que todos los hombres son iguales en poderes y derechos, situaría como valores supremos de la política la satisfacción de sus instintos primarios, la obediencia ciega y fatalista a una colectividad política impersonal que se impone al conjunto a través de la lógica de la fuerza bruta, a costa de la abdicación y el sacrificio total de los deberes y responsabilidades individuales.
Ortega escribió esta obra en medio del derrumbe de la democracia española en los años 30 y del recrudecimiento de las disputas entre fascismo y comunismo con la guerra civil, habiendo sido testigo de todo el terror y la barbarie vividos durante el periodo, que le obligaron a exiliarse. Se puede considerar que las masas jugaron un papel decisivo en el estallido y desarrollo de la guerra, que fue la que más movilizó el uso de la propaganda bélica[14] entre todas las guerras civiles europeas, promovida tanto por la Alemania de Hitler como por la URSS de Stalin.
La sociedad de masas en la España actual
Desde su democratización con la Constitución de 1978, España ha vivido con normalidad democrática y alternancia en el poder entre conservadores y socialistas. En la década de 1980, el partido de izquierdas más importante del país, el PSOE, abandonó los programas revolucionarios y el marxismo para aplicar una política económica alineada con la Unión Europea. Sin embargo, entre 2018 y 2023, tras años de crisis económica, el país fue gobernado por el socialista Pedro Sánchez, presidiendo una coalición entre socialdemócratas y la extrema izquierda (Podemos, financiado por el régimen de Maduro). Desde entonces, España ha asistido a una radicalización de la postura política de las masas, tanto en cuestiones de género como en las relaciones entre empresarios y trabajadores y entre propietarios e inquilinos, todo ello impulsado por la nueva legislación puesta en marcha por el Gobierno de Sánchez. También existe una creciente percepción, por parte de los partidos de la oposición, de la «peronización» de las instituciones[15], con sucesivas injerencias del ejecutivo en el poder judicial, a través de nombramientos políticos en puestos judiciales clave, el amaño de la administración pública y otros ataques a la separación de poderes. Por último, crece la percepción de que España se encuentra entre los países con democracias «antiliberales», junto con Turquía y Hungría.
Las elecciones de 2023, aunque supusieron un aumento significativo de votos para el derechista Partido Popular, no fueron suficientes para impedir una nueva investidura legislativa del PSOE de Sánchez. El resultado de las elecciones, en lugar de reducir, ha acentuado aún más el radicalismo político de un país ya polarizado, con la formación de un gobierno de coalición entre los socialistas y la minoría elegida de partidos nacionalistas catalanes y vascos, un grupo poco impresionante en términos de escaños y representación. Vuelve el miedo al separatismo político y a la fragmentación del país, tras la frustrada independencia de Cataluña en 2017, lo que sitúa el futuro del país en una escalada de incertidumbre y tensión política.
Paralelismos entre Brasil y España
La sociedad española comparte muchas similitudes con la brasileña. Aunque los dos países son el producto de formaciones históricas totalmente particulares, no puedo evitar notar los mismos rasgos de invertebración, fragmentación y resentimiento social impulsados por la masificación y el particularismo.
Al igual que España, Brasil es otro país con una historia de inestabilidad social y política, como se puede ver claramente en la historia de las últimas décadas del régimen democrático brasileño, marcado por un fuerte deterioro institucional y el amaño político-ideológico de las esferas judicial y administrativa, acentuado por los gobiernos del PT de Lula (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016).
Así como la corona de Castilla aplastó y reprimió toda la vitalidad social y económica de sus partes regionales más distantes, el Estado brasileño hizo lo mismo, heredando la gran estructura estatal de la corona portuguesa con la llegada de la familia real a Río de Janeiro. El estamento burocrático brasileño, como lo describe Raymundo Faoro, fue un importante motor de la represión, el saqueo, el resentimiento y la fragmentación, y una fuente importante de las desigualdades económicas y sociales del país. El centralismo estatal autoritario, en definitiva, marca la historia de dos naciones conocidas por su amplia diversidad regional, cultural, étnica y social, definiendo hoy todo su carácter cultural y social.
Y al igual que España, la cultura brasileña sigue adoptando el desprecio aristofóbico por lo mejor como sus principales valores. El ejemplo más claro de esto en Brasil se puede ver en el debate actual sobre el papel de las universidades públicas, que hace tiempo dejaron de tener como objetivo la excelencia en la producción de conocimiento y de concentrarse en la calidad de los investigadores formados, para, a través de políticas de cuotas, y en nombre de la bandera de la inclusión democrática para todos, empeorar el contenido enseñado hasta el mínimo común denominador con el fin de maximizar el número de diplomas emitidos [16].
Y, finalmente, el particularismo brasileño, con su resentido afán de rapiña, está presente en el corporativismo sindical, judicial y funcionarial, y creció paralelamente a la construcción del moderno Estado nacional brasileño inaugurado por Vargas en los años 30. Fuerzas sociales amorfas, invertebradas y masificadas, periódicamente agitadas y manipuladas por líderes populistas a los que nada les importa el bien común del conjunto. Si Castilla hizo España y luego la deshizo, el Estamento brasileño hice Brasil y lo está deshaciendo.
[1] “La esencia del particularismo es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte, y en consecuencia deja de compartir los sentimientos de los demás.” Ortega y Gasset (1921) España Invertebrada
[2] “[Los obreros] Insolidarios de la sociedad actual, consideran que las demás clases sociales no tienen derecho a existir por ser parasitarias, esto es, antisociales. Ellos, los obreros, son, no una parte de la sociedad, sino el verdadero todo social, el único que tiene derecho a una legítima existencia política”. Ortega y Gasset (1921), Ibid.
[3] “Compárense los formidables imperios mongólicos de Chengis-Jan o Timur con la Roma antigua y las modernas naciones de Occidente. En la jerarquía de la violencia, una figura como la de Chengis-Jan es insuperable. ¿Qué son Alejandro, César o Napoleón emparejados con el terrible genio de Tartaria, el sobrehumano nómada, domador de medio mundo, que lleva su yurta cosida en la estepa desde el extremo Oriente a los contrafuertes del Cáucaso? Frente al Jan tremebundo, que no sabe leer ni escribir, que ignora todas las religiones y desconoce todas las ideas, Alejandro, César, Napoleón son propagandistas de la Salvation Army. Mas el Império tártaro dura cuanto la vida del herrero que lo lañó con el hierro de su espada: la obra de César, en cambio, duró siglos y repercutió en milenios.” Ortega y Gasset (1923). España Invertebrada
[4] “El poder creador de naciones es un quid divinun, un genio o talento tan peculiar como la Poesía, la Música y la invención religiosa […], es un talento de carácter imperativo, […] Es un saber querer y mandar”. Ortega y Gasset (1923). Ibid
[5] “Es falso suponer que la unidad nacional se funda en la unidad de sangre, y viceversa. La diferencia racial, lejos de excluir la incorporación histórica, subraya lo que hay de especifico en la genesis de todo estado”. Ortega y Gasset (1921), ibid
[6] “La Roma Total no es una expansión de la Roma Palatina, sino la articulación de dos colectividades distintas en una unidad superior”. Ortega y Gasset (1921), ibid
[7] “López-Álvarez (1978) mostraba también cómo fueron los franciscanos y dominicos españoles quienes, en el ámbito occidental, inauguraron los estudios del idioma, pensamiento, costumbres e historia de China. […] Así, Juan Cobo realizó la primera traducción de un libro chino a una lengua occidental y Martín de Rada, considerado actualmente como el primer sinólogo de Occidente, escribió el primer tratado sobre el chino en una lengua occidental (Querol, 2010).” Bataller, M. (2020) “Los Estudios Orientales en España: los itinerarios sobre China y su lengua en los grados universitarios”.
[8] Ortega y Gasset (1921), ibid
[9] Ortega y Gasset (1921), ibid
[10] España invertebrada, Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a_invertebrada <Acceso en 4 de Diciembre de 2023>
[11] España invertebrada, Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a_invertebrada <Acesso em 4 de Dezembro de 2023>
[12] Ortega y Gasset (1921). Ibid
[13] “O típico representante da moderna classe média, o “homem massa”, era realmente um filhinho-de-papai, um señorito satisfecho que se julgava herdeiro legítimo de todos os benefícios da civilização moderna para os quais não havia contribuído em absolutamente nada, pelos quais não tinha de pagar coisa nenhuma e dos quais, geralmente, ignorava tudo quanto aos sacrifícios que os produziram;” Olavo de Carvalho, “Fórmula para enlouquecer o mundo”. https://olavodecarvalho.org/a-formula-para-enlouquecer-o-mundo/ <Acceso en 4 de Marzo de 2025>
[14] “The Spanish conflict generated the most intense propaganda struggle of all the European civil wars, even more than the one in Russia.” Ver: Payne S. (2012), The Spanish Civil War. Cambridge University Press.
[15] Un libro que relata y describe este proceso de manera precisa y detallada se encuentra en Guadalupe Sánchez Baena (2023), Crónicas de la degradación democrática española. España 2017-2023: los años de la voladura institucional, EditorialDeusto
[16] https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/bruna-frascolla/no-brasil-as-cotas-serviram-para-acabar-com-a-universidade/
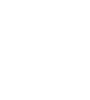




Deja una respuesta