
La unidad del edificio religioso de estilo gótico, y de sus revivals, se encuentra, arquitectónicamente hablando, ¡en la altura máxima de la iglesia! Es algo perceptible en su forma compositiva, que se propone, con una clara intención, conducir nuestra mirada al punto de encuentro que acoge la convergencia de todas las aristas, internas y externas, de la obra arquitectónica.
Leila Regina Pereira dos Santos
La iglesia gótica es el arte cuyo fundamento estético —y, por tanto, también la apreciación final: la contemplación— se proyecta en el resultado generado por la verticalidad de la obra, que conforma su altura máxima como punto final de la dirección visible.
Esta es una característica que diferencia la composición de la iglesia gótica de muchas otras edificaciones en la historia de la arquitectura. Su preponderante verticalidad, expresada en espacios religiosos, sólo encuentra parangón en construcciones realizadas en un tiempo muy posterior, más concretamente en el siglo XIX, en ejemplares del neogótico. Pero aspectos como la tecnología utilizada en éste, la organización del cuerpo de los ejecutores de la obra y la cultura que la sedimentó, alejan las similitudes entre gótico y neogótico, al tiempo que hacen emerger sus diferencias. Además del revival del siglo XIX, hay un ejemplo, iniciado en ese período y que fue retomado en distintos momentos del siglo XX, cuya obra aún está en construcción: el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, de Antoni Gaudí. Su altura, cuya finalización está prevista para 2026, es bastante significativa —la terminación de la cúpula central dista aproximadamente 170 m del suelo—, pero hace referencia parcial, como bien podemos saber de forma empírica, a aquella intención que encontramos en la arquitectura gótica en su búsqueda de una extensa verticalidad.

Vayamos pues a otras consideraciones, pues el objetivo no es hacer, solamente, o preferiblemente, un análisis de las estructuras de la iglesia gótica, de los elementos que la constituyen, y, así, una parcialización de su conjunto edificado, para desde ahí demostrar las relaciones matematizables entre sus diversas partes. No es que esto no contribuya a captar, por la lógica matemática de la construcción, su fisicalidad, pero en ocasiones la retomaremos cuando el propósito sea la intelección sobre el tema. Ahora lo que se pretende es contribuir a la aprehensión de lo esencial de la obra de arte, que, según la definición del filósofo español Xavier Zubiri, en Sobre el Sentimiento y la Volición, consiste en la “expresión de la actualidad de la realidad en mí como realidad […], una expresión de la manera como en esa vida se hace actual lo real; es una expresión de lo actual de la realidad misma.” (Zubiri, p. 350)
De este modo, además de tener en mente el énfasis en la búsqueda de una altura máxima en la propuesta arquitectónica de la Iglesia gótica, hagamos un recorrido similar con el principal material de edificación de la iglesia, la piedra, para así sumar ambos: altura y piedra. La primera característica responde al formato arquitectónico, y la segunda, al material. Éste traduce claramente el aspecto concreto de la obra, y sin duda estuvo entre los mayores desafíos existentes para la consolidación de esta arquitectura. La altura perseguida, que nunca fue modesta, y los recursos tecnológicos, restringidos al dominio manual de los artesanos, sumado al conocimiento empírico de los maestros de obra sobre la física de la construcción, hacen aún más intrigante esta arquitectura cuando observamos que el material principal de la obra fue la piedra.

Más allá de un mero recurso estructural —posible por la rigidez y estabilidad de la constitución del material— que expresa y cumple la perennidad deseada para esta edificación, la piedra nos revela mucho del modo en que los artesanos se enfrentaron a ella. Se nota que la acogieron con refinado cuidado y dedicación, como si el material en sus manos fuera algo tan frágil como una flor. A pesar de la consistencia de la piedra, el cuidado de aquellas manos artesanas con este material de trabajo dio como resultado la elaboración de delicadísimas estructuras con aspecto de encaje que componen numerosas aberturas en la iglesia. En especial, aquella expuesta en el centro de sus fachadas, aproximadamente en el tercio superior de la altura de éstas; una abertura que nos remite nuevamente a la idea de la delicadeza de la flor, en este caso la de una rosa, que, proyectada en su complejidad en el plano de la fachada, compone lo que conocemos como rosetón.
La piedra, con su encaje de diversas piezas esculpidas, pequeñas o grandes, sirvió como traducción directa de la fórmula ansiada, armónica y proporcionada, en la que se combina la expresión de la rigidez y el peso de este material, que es la perdurabilidad, con la expresión de la ligereza y claridad de las aberturas de la composición.

En ese sentido, la iglesia gótica es un conjunto estructural en el que todas sus partes se encuentran encajadas en puntos espaciales precisamente definidos, según el peso establecido por el tamaño y formato de cada una de ellas, y en las cuales es posible sostener, en el resultado final, el lugar espacial de mayor altura concebida para este conjunto. Ese lugar está en un límite exacto, en el que la acción de la gravedad encuentra la nulidad de su fuerza sobre aquel elemento estructural más elevado del conjunto, y que es el cierre final de la cúpula de la iglesia. El elemento, que a veces aparece como un espacio hueco constituido por pequeñas piezas de piedra, como el rosetón, se llama pináculo, y es la flor en forma cónica que a veces se encuentra en la terminación de una cúpula. El pináculo, directamente colocado en el punto más elevado, parece suspendido y desprendido de su base por la intensidad de la luz solar.
Así, el movimiento hacia lo alto, expresado en la perspectiva vertical de esta composición, se muestra contrario a la dirección ejercida por aquella, que es literalmente la más aterradora de las fuerzas: la fuerza de la gravedad. Y es en este entramado de fuerzas donde la perspectiva vertical, definida por los pilares más robustos de la historia de la arquitectura occidental, expresa la posibilidad de un encuentro con la esfera celestial.
Y todo esto como meras notas[1] de manifestación de una realidad: la realidad del orden, existente e intrínseca a todas las notas en manifestación. En este caso, notas en piedra.

Referencias Bibliográficas
ALCAIDE, Victor Nieto. La luz, símbolo y sistema visual. Madrid: Cátedra, 1993
ALONSO PEREIRA, José Ramón. Introducción a la Historia de la Arquitectura: Desde los orígenes
hasta el siglo XXI. Porto Alegre: Bookman, 2010
ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción visual: una psicología de la visión creadora. São Paulo:
Pioneira, 1997
BURCKHARDT, Titus. Chartres y el nacimiento de la catedral. Palma De Mallorca: Olañeta, 1999
DONDIS, D. A. Sintaxis del lenguaje visual. 3.ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007
LANGER, Suzanne. Sentimiento y forma. São Paulo: Perspectiva, 1980
LAVELLE, Louis. Ciencia estética metafísica. São Paulo: É Realizações, 2012
MACAULAY, David. Construcción de una catedral. São Paulo: Martins Fontes, 1988
PANOFKSY, Erwin. La perspectiva como forma simbólica. Lisboa: Edições 70, 1993
___. Arquitectura Gótica y Escolástica. São Paulo: Martins Fontes, 1991
SCRUTON, Roger. Belleza. São Paulo: É Realizações, 2015
[1] El término “NOTA” tiene base en la filosofía de Xavier Zubiri, presentada en la obra INTELIGENCIA Y REALIDAD, de la trilogía sobre la Inteligencia Sentiente. Arriba ya se ha mencionado una de sus obras – SOBRE EL SENTIMIENTO Y LA VOLICIÓN –, y ahora, la cita que sigue ubica este término, “NOTA”, junto al tipo de aprehensión buscada, que es la APREHENSIÓN PRIMORDIAL DE REALIDAD:
“El problema de la aprehensión primordial de realidad no es un problema de psicología de la sensación. El problema de la aprehensión de una nota solamente en y por sí misma no se identifica, pues, con el clásico problema de la sensación de ella. En la sensación se pretende aislar perceptivamente una nota; en la aprehensión primordial de realidad no se parcela nada, sino que se fija perceptivamente una sola nota, aunque sea dentro de un sistema.” (ZUBIRI, p. 189)
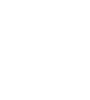



Deja una respuesta