
En 1137, el “Tratado de Tui”, firma la independencia de Portugal. Se dice de Alfonso I que consiguió la independencia del reino portugués rebelándose a su primo primero de sangre. Sin embargo, su independencia no se dio bajo el mítico telón de fondo de una encarnizada lucha entre coronas y, en cambio, parece un pacto amistoso —es más, literalmente es entre primos.
Alicia Espiñeira
En 1137, Alfonso VII de León y Alfonso I de Portugal firman el “Tratado de Tui”, acuerdo mediante el cual se delimitan los respectivos límites territoriales de las posesiones que le pertenecen a cada uno: Castilla, León y Galicia para el primero, Portugal para el segundo. Se dice de Alfonso I que consiguió la independencia del reino portugués enfrentándose de alguna manera al que era su primo primero de sangre, rebelándose…
Tenemos que aseverar que la independencia de Portugal responde a un reconocimiento tácito de su autonomía aprobada exclusivamente por Alfonso VII, autonomía que, si esto la consolidaba de manera administrativa, encuentra su asentamiento definitivo, político, poco después de 1143, momento en que Alfonso I establece vasallaje directo con el Papado. Ahí se da la verdadera independencia de Portugal, puesto que en un continente en donde el poder en la tierra era ejercido bajo el amparo de Dios —pues era la religión el centro del esquema que regulaba la vida social—, el hecho de tener el reconocimiento del Papa como vasallo con nombre propio te hacía ser, eso, alguien con nombre propio que pasa a depender solo del Papa, a quien se postra como vasallo, es decir, a Dios.
Pero ¿por qué decimos que Alfonso VII reconoce tácitamente la autonomía de Portugal? ¿Qué tiene que ver la aceptación o rechazo de Alfonso VII en que Portugal se erigiese como reino con nombre propio e independiente? ¿Por qué la independencia no se dio bajo el mítico telón de fondo de una encarnizada lucha entre coronas y, en cambio, parece un pacto amistoso —es más, literalmente es entre primos?
Para comprender el nacimiento de Portugal, tenemos que entender cómo se concebía el ejercicio del poder en tiempos de Alfonso VII, el que era el verdadero “señor” de la península hasta la independencia de nuestro reino hermano.
Traigamos a nuestra mente la antigua Roma. Tiempo de emperadores, como sabemos. Hacia las postrimerías del Imperio de Occidente, un tal Constantino se convierte al cristianismo, pues resulta que una noche tuvo un sueño en el que se le aparecía una cruz cristiana y unas voces le anunciaban: “bajo este signo vencerás”. Claro, los romanos tenían próximamente una batalla sumamente importante y, si el emperador había tenido tal visión, no era cuestión de llevarle la contraria. Lucharon con el Dios de los cristianos en los corazones el día de la batalla y resulta que ganaron. Entonces Constantino unió sus creencias religiosas para siempre a una cruz.
Llegamos al tiempo del imperio carolingio. Tenemos que destacar al gran Carlomagno, ya saben, el gran hombre que se coronó emperador en la Navidad del 800 por el Papa, con toda la representatividad que tiene este hecho. Pues resulta que este tal Carlomagno quería un Imperium a la cristiana. Es decir, volver a recuperar el esplendor político de Roma, volver a expandirse tanto como ellos lo habían hecho, pero, en lugar de ser paganos y tener muchos dioses en los que creer, quería rendirle culto al Dios de los cristianos. Ello lleva por nombre renovatio imperii, es decir, “renovación del Imperio” (la renovación del concepto del Imperio tal como se entendía en la Antigua Roma).
En tiempos de Carlomagno se construye una suerte de mito político universalista, es decir, la idea de la unión política de la cristiandad bajo una sola persona. Se pretende la universalidad, el control de todo el espacio físico posible. Así se pensará en los siglos IX y X, y no sólo en el imperio carolingio, sino que también se extenderá al otónida. Y esto nos lleva a hablar de esa famosa figura que todos tenemos en mente del “emperador ungido por la divinidad”, como queriendo decir los monarcas: “Dios me ha hecho emperador porque Él me ha escogido, estoy ungido por su voluntad y ello me transmite su poder celestial para ejercerlo férreamente en la Tierra porque yo, y sólo yo, tengo la capacidad para hacerlo”. Esa capacidad tenemos que llamarla potestas. De esta forma decimos que la Iglesia es el órgano bajo el que se cobija la verdadera autoridad (auctoritas) como para delegar la potestas del poder a un hombre en la tierra.
Avanzando en el tiempo, todo esto que venimos de explicar tenemos que desecharlo. No vale. Pues nos acercamos a los siglos XI-XIII, en los que resulta que ahora no se pretende la universalidad del poder, sino que prima el ser muy fuerte en tu propio territorio. Lo explicaremos por partes…
En el siglo XII se dan renovadas capacidades administrativas que refuerzan las monarquías feudales que estaban vigentes. Recordemos que una monarquía feudal es aquella en la que el rey tiene la potestad suprema pero realmente no tiene el poder, puesto que vive de sus vasallos, los señores, que son los que tienen capacidad económica como para mantener un ejército propio fiel. El rey les concede todo tipo de lujos y les cede parte de su potestas para tenerlos de su parte. Es el archiconocido contrato vasallático: yo te doy beneficios si tú me ofreces ayuda, consejo y amparo en caso de necesitarlos. De esta manera, las monarquías medievales se conferían en base a redes de fidelidad entre el señor y sus vasallos (los cuales, a su vez, eran señores de otros vasallos, de tal forma que la cadena llegaba a hacerse verdaderamente larga).
Como decíamos, se refuerzan administrativamente las monarquías, van consiguiendo no depender tanto de sus señores que les ofrecían ayuda, cada vez van teniendo ellas por sí mismas más capacidades, y en este momento se da el fenómeno de que el emperador es concebido como rex magnus, es decir, como monarca superior a otros reyes. De tal manera que lo que importa ahora no es conquistar nuevos territorios y expandirse, sino ser la verdadera Autoridad (en mayúsculas) de su (en mayúsculas) Territorio. ¿Qué es mejor, ser jefe de un territorio por haberlo conquistado o ser jefe del tuyo y que te respeten lo suficiente como para no tocarte tus posesiones? Conseguir que alguien te respete es algo realmente… formidable.
Dándose esta situación, surge la denominación Imperator in regno suo (Emperador en tu propio reino). De tal manera que tu Imperio es tu reino. Se entrelazan los conceptos. Y, ahora sí, hablemos del caso de Alfonso VII.
Alfonso, el niño al que coronaron en Compostela en 1111 rey (no se sabe de qué, pero así lo quiso Diego Gelmírez, rey de algo, con tal de no tener a Alfonso el Batallador, el segundo marido de Doña Urraca, como señor), al que coronaron Imperator Totius Hispaniae en León en 1135 y el que firmará en 1137 el Tratado de Tui con su primo Alfonso I de Portugal, aquel que pasará a la historia como “El emperador”, cabe preguntarse: ¿y qué significa, sabiendo todo esto ahora, que te llamen emperador en este siglo?Significaba ni más ni menos que Alfonso VII era el señor de los reinos de Galicia, León y Castilla, y no porque los hubiese conquistado, sino porque su potestad era tal como para que a él perteneciesen los tres reinos que un día estuvieron unidos y que Fernando I dividió a su muerte para entregar uno a cada hijo (recibiendo León el abuelo de este Alfonso, que, por cierto, también se llamó Alfonso —fue el VI— y el conquistador de Toledo a los musulmanes en 1085, ni más ni menos que la antigua capital del reino visigodo). Pero es que el poder de Alfonso no quedaba ahí. Recordemos una vez más ese título de Imperator Totius Hispaniae. ¿Qué entendemos por Hispania? Depende… hay muchos puntos de vista, pero desde luego sabemos una cosa: que dos reinos, llamados Portugal y Navarra, le venían rindiendo vasallaje a Alfonso VII… Si leemos entre líneas, igual ahí tenemos la respuesta a eso de “Emperador de toda la Hispania”…
Cuando Alfonso VI había fallecido y había otorgado el condado de Galicia a Raimundo de Borgoña y a su esposa Doña Urraca, y el de Portugal al hermano de Raimundo, Henrique de Borgoña, y a su esposa Teresa, ya empezamos a ver que Portugal no va a acabar queriendo subyugarse de nuevo a un “amo”: tiene otras aspiraciones. El tiempo va avanzando y Galicia irá y vendrá en su dependencia a un rey u a otro, pero Portugal va ganándoselas poco a poco como para ir adquiriendo preponderancia propia. El hijo de Henrique de Borgoña y Teresa, Alfonso Henriques (el futuro Alfonso I de Portugal), supo aprovechar la coyuntura para llevar su territorio a una de las mayores dignidades políticas: conseguir su independencia.
De esta manera, con esa mentalidad de que los emperadores lo eran in regno suo, de que lo importante no era conquistar sino hacerte respetar en tu terreno, Alfonso Henriques solicita erigirse como reino propio a cambio, claro, de rendir vasallaje a aquel que se lo está pidiendo (o por lo menos por el momento). Alfonso VII estaba realmente empecinado en el gobierno de León, la que consideraba “la niña de sus ojos”, podríamos decir. Había olvidado a aquella Galicia que lo vio coronarse rey en 1111 con tan solo seis años, y de Portugal… sencillamente sabía que era el territorio de su primo. Bajo la visión de este momento, no importaba la independencia política de un reino mientras mantuviese su dependencia en lazos de vasallaje, mientras reconociese al señor que le “ayudó a conseguir su independencia”.
En resumen, la conclusión que extraemos es la del rechazo a ver el nacimiento del reino de Portugal como fruto de una típica revuelta o guerra que se prolongase de manera exacerbada en el tiempo. Nada más lejos de la realidad… Ello puede que conlleve derribar el mito fundacional hasta ahora asentado del nacimiento de Portugal, pero si pensamos en esto en términos negativos, es porque no estamos atendiendo bien al fondo del asunto. El hecho de que Alfonso Henriques haya conseguido de esta manera la independencia es tanto o más fascinante que mediante una pelea armada, porque denota que supo jugar de manera brillante sus cartas.
Era familia de sangre de Alfonso VII, supo ver su interés obstinado en León y cómo desatendía al noroeste peninsular, acertó increíblemente en las formas y tiempo para pedirle a Alfonso VII la independencia y, es más, sabía que Alfonso no podía darle la verdadera independencia. Tan solo le estaba dando el aviso, que entre líneas se lee de esta manera: “me quiero independizar, quiero llevar las riendas de este territorio mío que tiene el mismo derecho que el tuyo a poder llamarse reino. Tú no pierdes nada, yo gano todo, y lo voy a hacer. Solo te estoy avisando de que lo voy a hacer”. Jugó un partido magistral en el que metió todos los goles sin celebrarlo delante de la afición contrincante, sino que los celebró con humildad y temple. Después de dar por avisado a su primo Alfonso el de León, se apuró a establecer verdaderamente su independencia, esto es: solicitarla al Papado. Este, y ninguno más, era el verdadero señor de todos, el que tenía que conceder su visto bueno sí o sí para aceptarlo como entidad política diferenciada, porque sería vasallo de Alfonso VII en cuanto a red de fidelidad se refiere para escaramuzas contra otros agentes políticos, pero tenía que conseguir ser vasallo del que consideraban el verdadero Señor: Dios.
Y para ser vasallo de Dios, había que serlo del Papa, representación en la Tierra del poder de Dios, intercesor de su voluntad. Una vez conseguido esto, Alfonso Henriques tenía el cielo ganado, literalmente, pues tenía un reino del cual era señor, un pueblo que lo bautizó a él con el nombre de Alfonso I, primer rey de Portugal. Y para cuando los españoles quisieran, dentro de unos años, “recuperar Portugal”, como si por alguna razón estuvieran insinuando que les pertenece en exclusiva, sin atender a que la Historia se sucede y los espacios en la Historia son entidades cambiantes en todos los sentidos, pues la Historia no es pertenencia, es fluidez de los hechos, para entonces, Portugal sería un territorio con todo el derecho a disponer de su propia autonomía. Y justo era que la defendiese, porque la consiguió con todas las de la ley.
A pesar de todo esto, mi deber como estudiante de Historia está en hacer, precisamente, honor a mis estudios y anunciarles que nunca crean un relato histórico. Ninguno, en serio. Lean, interioricen, reflexionen, valoren, repiensen, reflexionen, háganse preguntas, pero no crean que una persona lleva la absoluta verdad. La Historia no es algo que esconda una verdad universal; la Historia es la narración de los hechos que conciernen al hombre, y nada más subjetivo hay que la humanidad. Deben cuestionar todo lo que leen, porque solo así querrán leer más y más, para ver todos los puntos de vista posibles. Solo así se saciarán de consultar miles de puntos de vista diferentes que, unidos a su propia capacidad reflexiva, harán que emane en ustedes una opinión. Y créanme: si son de espíritu humilde —y esto es, dudar hasta de ustedes mismos y sus creencias— serán verdaderamente honestos con la Historia, y con ello, con la suya propia.
Nunca crean al historiador que les quiere vender una verdad absoluta. Péguense mucho a aquel que siempre les contesta: “yo no lo sé, pero puede que este colega de profesión mío lo sepa mejor”. La humildad es el pilar de la cultura.
Alicia Espiñeira, nacida en Madrid y criada en Andalucía, vive en Galicia donde aprendió gallego. Cambió su visión de Galicia durante la universidad al profundizar en la historia medieval. Tiene raíces portuguesas del sur de Galicia y norte de Portugal. Estudia Historia no solo como profesión, sino como pasión
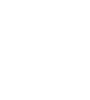




Deja una respuesta